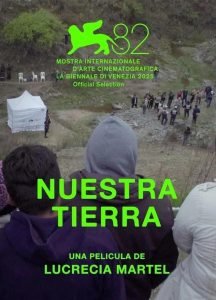Con Nuestra Tierra, Lucrecia Martel firma su primer largometraje documental y, a la vez, una de las obras más contundentes y urgentes de su carrera. Martel desplaza ahora su mirada de la ficción a lo real sin abandonar su estilo característico: una puesta en escena meticulosa, un diseño sonoro envolvente y una narrativa fragmentaria que apela a la sensibilidad del espectador más que a su comprensión inmediata. Esta vez, la cineasta se sumerge en un hecho real: el asesinato de Javier Chocobar, líder indígena de la comunidad de Chuschagasta, en 2009, y el juicio que tardó nueve años en llegar. Pero lo que Martel pone en juego va mucho más allá de un crimen: lo que se revela es un sistema de exclusión histórica sostenido por el derecho, la propiedad y la violencia institucional.
Desde La ciénaga (2001) hasta Zama (2017), el cine de Martel ha estado atravesado por una crítica aguda a la herencia colonial y a las estructuras de poder enquistadas en la sociedad argentina. Nuestra Tierra no es una excepción: es una continuación lógica y radical de esa búsqueda llevada al documental. La película se estructura en dos planos. Por un lado, muestra el proceso judicial por el asesinato de Chocobar, donde tres hombres blancos —uno de ellos ex policía— reclamaban como propia la tierra comunitaria de Chuschagasta, amparados en títulos de propiedad heredados. Por otro, Martel ofrece una serie de testimonios de miembros de la comunidad: mujeres y hombres que narran su historia, su relación con el territorio, su lengua, sus pérdidas y sus formas de resistencia.

El punto de vista que Martel adopta es ético y político. La cámara no explota el dolor ni la indignación; escucha, observa, deja espacio a las palabras, a los gestos, a los silencios. No se trata de demostrar la inocencia de las víctimas ni la culpabilidad de los acusados, no parece ése su objetivo, sino de mostrar cómo la justicia argentina funciona —aún hoy— bajo lógicas coloniales, donde los pueblos originarios deben justificar su existencia ante tribunales que no los reconocen ni como comunidad, ni como sujetos plenos de derecho. La diferencia de recursos, de representación legal, de lenguaje incluso, deja en evidencia un desequilibrio estructural.
El título de la película, Nuestra Tierra, introduce de entrada una ambigüedad profundamente significativa: ¿»nuestra» desde qué perspectiva? ¿La tierra como territorio o como planeta? Martel lo explora desde lo concreto, pero también desde lo simbólico. La película arranca con unos planos de satélites orbitando alrededor de la Tierra mientras se escucha la voz de Mercedes Sosa cantando ‘Señor, ten piedad de nosotros’. También Martel muestra numerosos planos tomados desde drones mostrando la superficie de la tierra desde el aire: terrenos salvajes, de cultivo, el monte, la cantera. Estas imágenes aéreas de la tierra contrastan con las fotos familiares, los retratos de generaciones pasadas, los relatos de los comuneros que cuentan sus vidas en esos territorios. Su tierra es donde han vivido ellos y sus ancestros desde hace generaciones. El documental convierte esa tensión en su corazón narrativo: lo que está en disputa no es solo un pedazo de tierra, sino la memoria, la identidad y la continuidad de una cultura.
Nuestra Tierra no es solo una denuncia ni un relato de injusticia: es una película que insiste en el valor de la palabra, del testimonio, de las imágenes que resisten al olvido. Como en el resto de su cine, Martel no ofrece certezas, pero sí preguntas incómodas. En tiempos donde el discurso hegemónico sigue borrando a los pueblos originarios, su película es un acto de memoria y de reparación simbólica. Con Nuestra Tierra, Lucrecia Martel no solo documenta el presente, sino que lo desmonta para revelar las huellas del colonialismo que aún nos atraviesa.